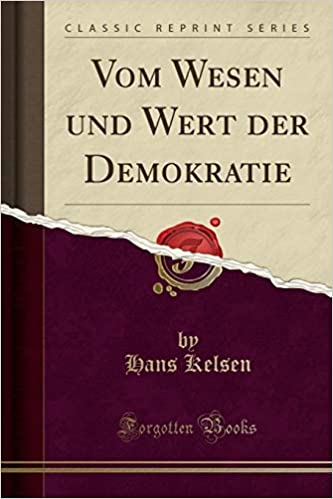
Juan Luis Requejo Pagés
Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo
El 16 de enero de 2020 tuvo lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un seminario conmemorativo del centenario de la publicación del libro de Hans Kelsen De la esencia y valor de la democracia. Acompañando a los profesores Manuel Aragón Reyes y Javier Jiménez Campo, aproveché mi participación para preguntarme por el estudio preliminar que podría preceder a una nueva reedición española de aquel pequeño ensayo. Cada uno de los que se escribieron en su día con motivo de las sucesivas ediciones que ha conocido la obra entre nosotros se han centrado en aquellos aspectos de la democracia que resultaban más interesantes en el contexto de las preocupaciones de su respectivo momento histórico. La primera, de 1934, no tuvo ciertamente necesidad de ningún estudio preliminar que la justificara, pues las circunstancias trágicas de aquel año se bastaban para explicar la oportunidad de una defensa de la democracia como la intentada por Hans Kelsen. La edición de 1977, a cargo de Ignacio de Otto, daría cuenta de la crítica kelseniana del marxismo y de la dialéctica entre la democracia formal y la democracia social, cuestiones ambas inexcusables en el horizonte intelectual de aquellos años. En fin, si la edición de José Luis Monereo Pérez (2002) se ocupaba, con carácter general, de la idea de la democracia en el conjunto de la obra de Hans Kelsen, la mía de 2006 iba precedida de una nota que cifraba en la globalización el problema por excelencia, entonces, de la idea de la democracia.
¿Cuáles son, a la altura del primer cuarto de este siglo, las cuestiones que serían insoslayables en un estudio sobre la democracia que tome pie en las reflexiones ya centenarias de Hans Kelsen? Se me ocurre que son cuando menos tres y que cada una de ellas se cifra en un peligro para su supervivencia. De esos peligros me ocupo con mayor detalle en el texto de la ponencia del seminario de enero de 2020, que se ha publicado en el número 118 de la Revista Española de Derecho Constitucional. Lo que aquí sigue es una síntesis muy apretada.
I.
El primero de los peligros es el de la reconstitución del mito de la democracia directa. La fantasía digital nos está llevando a desandar el camino que nos había alejado de las concepciones míticas de la libertad, la igualdad y el pueblo, conduciéndonos a una idea de la democracia cuya esencia no es ya la de un simple método de formación de la voluntad del Estado, sino el de la identidad efectiva entre los gobernantes y los gobernados. El mito, en fin, de que, al cabo, sólo es libre quien no obedece más que a su propia voluntad.
Por el lado de los individuos, esta ensoñación exime al ciudadano de la obediencia a la ley que le disgusta, legitimándole para cuestionar la legalidad a cada instante y exigir su revisión permanente, en un procedimiento legislativo siempre abierto e inacabado. Porque no se trata sólo de la democracia directa, sino también de la democracia instantánea, en la que las generaciones vivas –del momento exacto y preciso– se imponen sin consideración alguna a la obra de las generaciones muertas.
Por el lado de los gobernantes, el efecto de esa fantasía es, entre otros, el de la tentación de la irresponsabilidad, como demuestra el renovado entusiasmo por el referéndum, institución que en la práctica de los últimos tiempos se ha pervertido como un instrumento que, o bien permite al gobernante hacer dejación de su obligación de decidir, o bien se utiliza para resolver cuestiones que, por su complejidad, no son accesibles a la alternativa simplista y binaria característica del referéndum, ni, en razón de su gravedad y transcendencia, se avienen a las soluciones irreversibles. Y, sin embargo, prisionero del instante y de la algarabía que ha ocupado el lugar de la vieja opinión pública, el gobernante se convierte en víctima propicia de la ilusión de la voz del pueblo, incurriendo torpemente en la tentación de darle la palabra. Con ello traslada la responsabilidad de decidir a quien no puede ser responsable del perjuicio que eventualmente resulte de lo decidido; ni siquiera cuando quienes más sufren las consecuencias de la decisión son aquéllos que han sido confundidos con el pueblo.
La crisis del parlamentarismo es hoy, en definitiva, la crisis de la legalidad, lo que supone que no sólo se pone en riesgo una forma específica de creación de la voluntad del Estado, sino la existencia del Estado mismo, que, o es sujeción obediente a la voluntad objetivada en el ordenamiento, o se diluye en los rigores de la pura causalidad natural y, por tanto, en el imperio de la fuerza ingobernable.
II.
La reconstrucción del mito democrático afecta también a los actores privilegiados de la democracia parlamentaria, los partidos políticos. Una de las grandes paradojas de la democracia –una de tantas– es que los partidos políticos, inexcusables para su realización práctica, son estructuralmente reacios a la lógica democrática. Sin embargo, es justamente su marcada pulsión autocrática la que hace posible la configuración de su identidad ideológica y la definición racional de su estrategia política, condiciones necesarias para cumplir con su cometido de contribuir a la formación de la voluntad general.
Con todas sus deficiencias orgánicas y funcionales, los partidos políticos tradicionales han sido capaces de arbitrar una cierta institucionalización de las opciones ideológicas adecuadas a las distintas sensibilidades políticas presentes en la sociedad. Ello ha sido posible gracias a la existencia de un núcleo dirigente dotado de la autonomía necesaria para la definición de la identidad del partido y para la configuración y ejecución de sus programas, aunque siempre bajo el control y la supervisión de una pluralidad más o menos acusada de distintas sensibilidades o familias, articuladas orgánicamente como instrumentos de contrapeso en la propia estructura del partido. Un sistema, en fin, en el que frente a una dirección homogénea y hegemónica se erige una oposición vigilante en aras de la garantía de la personalidad ideológica del partido y de la fidelidad a sus programas.
La democracia directa ha terminado también con ese modelo de partido. Remedando la invocación al “pueblo” que ha servido para la perturbadora, por distorsionada, recuperación del referéndum, el recurso a las denominadas “bases” de los partidos políticos para la selección de sus dirigentes y para la definición de sus estrategias ha traído de la mano tanto la despersonalización de los partidos como la inevitable instalación del cesarismo.
Por lo que hace a lo segundo, la designación de la cabeza del partido por parte de sus afiliados o simpatizantes supone prescindir de las instancias representativas del partido político para valerse directamente de una pluralidad heteróclita y difusa que confiere al elegido una posición de dominio sencillamente incontestable que hace inútil toda oposición y control internos. La práctica añadida de confiar a las bases la decisión de las grandes cuestiones estratégicas –cuando no la de las minucias de orden puramente doméstico– propicia hasta el extremo la huida de los dirigentes hacia la irresponsabilidad. No sólo por lo que tiene de dejación del deber propio, sino también, y acaso sobre todo, porque, de nuevo, se traslada la responsabilidad a quien no puede ser hecho responsable.
Los partidos políticos pierden así todo atisbo de racionalidad y se convierten en meros instrumentos para la gestión de la ocurrencia, lo que les inhabilita por principio como actores fundamentales para la ordenación racional del proceso que permite la reducción a unidad de la pluralidad de las voluntades políticas individuales; para la conformación, en definitiva de la voluntad general.
III.
La democracia se enfrenta, por último, a un tercer problema. El más grave, por ser también el más radical. Si la esencia de la democracia es, para Kelsen, su condición de método de producción de la voluntad del Estado a través de una asamblea elegida por sufragio universal, su valor radica en que constituye el método más pertinente para determinar el contenido de la ley en un contexto en el que no es posible, por principio, identificar racionalmente el bien y la verdad.
El presupuesto de la democracia es la incertidumbre acerca de lo bueno y de lo cierto. La inexistencia, en definitiva, de valores absolutos y la necesidad, por tanto, de hacer posible la formalización normativa de todas las concepciones (relativas) de la verdad.
El universo digital que ahora habitamos es fruto de una revolución que, además de tecnológica, ha sido ante todo conceptual, como sólo pueden serlo los cambios que, afectando a la percepción misma de la realidad, hacen necesaria una verdadera reconstrucción intelectual del mundo. El construido por la racionalidad occidental se ve seriamente amenazado por la racionalidad puramente inductiva que es consustancial a la gestión masiva de datos. Si aquélla se fundamenta en el principio de causalidad, el de esta última lo hace en el de correlación, que permite analizar fenómenos complejos sin conocer y comprender sus causas, pero llegando al punto de alcanzar lo más parecido a la certidumbre.
La democracia que viene, a la que ya cabe caracterizar como una democracia vigilante, será la de un Estado cuyo conocimiento del individuo le permitirá no sólo anticipar el sentido de su conducta, sino también condicionarlo y, en último término, programarlo. Contará para ello con una información tan exhaustiva y, en particular, con una capacidad de correlación tan extraordinaria, que llegará a desaparecer toda incertidumbre acerca de la sucesión de los fenómenos de la realidad física, de la económica y de la social. No será necesario el recurso a ninguna mano invisible para completar la lógica de la causalidad, ni tendrá sentido aventurar soluciones para dirigirla en uno u otro sentido, pues desaparecerá necesariamente para dar paso a las últimas leyes de aquella lógica, todavía hoy desconocidas.
Si la libertad no es otra cosa que la respuesta racional a la incertidumbre, con la certeza prometida en el universo digital no habrá lugar para la conducta libre o será un espacio mucho más reducido que el acostumbrado.
¿Supone esto el principio del fin de la democracia? De momento, sin duda, su agonía.
