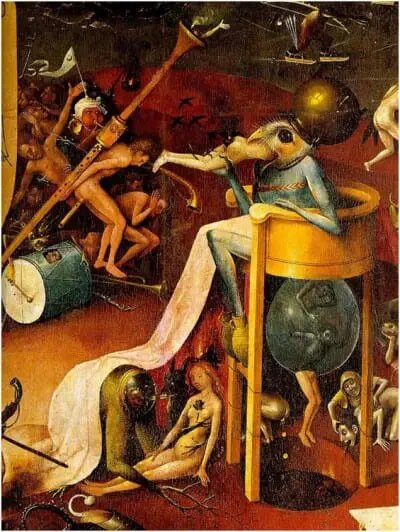
Rosario Serra Cristóbal
Catedrática de Derecho Constitucional
Universitat de València
El asalto al Capitolio en Washington por simpatizantes del Partido Republicano, presuntamente arengados por Trump, condujo entre otras cosas al bloqueo temporal de las cuentas del Presidente estadounidense en Facebook e Instagram y al cierre indefinido de su cuenta en Twitter por considerar que incitaba a la violencia; una cuenta que el 8 de enero de 2021, antes de ser clausurada, tenía 88 millones de seguidores. En todo caso, no se trata de la primera ocasión en la que sus publicaciones en redes sociales sufren algún tipo de censura. Twitter a finales de mayo de 2020 subrayó que un tuit del Presidente no era verdadero, simplemente advertía de ello, aunque no lo eliminó, al igual que lo hizo sobre otros mensajes de su cuenta, también relacionados con la Covid-19, que fueron etiquetados como “información potencialmente engañosa”. Un mes después Facebook retiraba igualmente un anuncio de campaña de Trump por contener simbología nazi.
Trump no es más que un ejemplo y un pretexto para hablar de quienes usan las redes sociales para controlar el ciclo de la información, y una oportunidad más para plantearnos la difícil cuestión de si cabe, y cómo, controlar el fenómeno de la desinformación en redes.
El poder que otorga el manejo de información para la conformación de la opinión de la ciudadanía es una realidad de la que se es consciente ya hace muchos años. Tal vez, lo que ha cambiado es la ingente cantidad de información de la que se dispone hoy y el efecto exponencial que el manejo o el control de ese volumen de información puede generar.
En este campo de la superinformación es donde determinados mensajes pueden acabar calando en la opinión pública frente a otros, cosa que puede suceder de manera fortuita o, en la mayor parte de las ocasiones, de una forma pretendida. De hecho, se habla del empleo de las emociones en las democracias actuales. Consiste en propiciar la comunicación o trasmisión de emociones que acaban predominando sobre la razón; ello conduce a la formación de una voluntad colectiva, basada en las emociones mayoritariamente aceptadas de forma colectiva y exacerbadas por quien tiene la capacidad de hacerlo (los medios, los gobiernos, movimientos políticos, líderes…)
En medio de esa vorágine informativa y de intercambio de ideas no es extraño encontrar mensajes que recurren a la simplificación dicotómica del discurso, a la promesa de medidas políticas o sociales en apariencia muy sencillas, o a la utilización de afirmaciones destinadas todas ellas a ganarse la adhesión de la opinión pública, y a discursos demagógicos, populistas o extremos. El problema viene cuando todas esas herramientas, que, aún siendo muchas de ellas deplorables, son legítimas en el debate democrático, empiezan a ser sustituidas por verdades a medias, informaciones tergiversadas e incluso falsedades (también conocidas como fake news, en su expresión inglesa, o bulos), causando -todas ellas- un impacto notable y nocivo en la opinión pública.
Esto no es nuevo. Está demostrado el enorme poder político que la desinformación y los bulos pueden tener en ciertos momentos en la opinión pública y cómo los canales electrónicos de comunicación pueden potenciar su influencia. No hay más que recordar cómo la circulación de noticias falsas y la manipulación de la opinión de los ciudadanos a través de las redes sociales estuvo detrás de acontecimientos como el resultado del referéndum del Brexit o la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, donde no pocas las voces apuntaron hacia el gobierno ruso como el artífice de las webs y redes sociales que estuvieron detrás de aquellas noticias falsas. Se han obtenido pruebas concluyentes de que los hackers soviéticos, al igual que chinos, se han convertido en expertos de la manipulación de la opinión pública en numerosas contiendas políticas alrededor del mundo.
Es cierto que, en el ámbito de la discusión pública y el intercambio de información, la verdad absoluta no existe. En democracia todo puede ser puesto en entredicho o puede ser criticado hasta tal extremo que haga dudar sobre la certeza de casi cualquier cuestión que inicialmente se asumía como verdadera. Caben pocas verdades incondicionales.
Pero, el que no exista la verdad absoluta no significa que podamos vivir en la incertidumbre constante sobre todo aquello que nos rodea o sobre lo que se nos informa. El desorden informativo no beneficia ni a los derechos fundamentales ni a la propia democracia, más bien al contrario, erosiona sus cimientos. Vivir inmersos en un marco informativo infinito en el que los hechos noticiables veraces conviven en paridad con medias verdades, falsedades o bulos genera en los ciudadanos inseguridad en el mejor de los casos, -en el supuesto de aquellos que aún se interrogan sobre la certeza de lo que leen o escuchan-, y, en el peor de los casos, esclavitud ideológica o intelectual, -cuando de una forma acrítica los ciudadanos acaban arrastrados (manipulados) por el mensaje que más se repite-. En demasiadas ocasiones ello acaba mermando la libertad individual de opinar, de criticar, de expresar las propias ideas, invisibiliza las voces disidentes y adormece la capacidad de reacción.
Y lo peor se produce cuando esos mensajes falsos pueden poner en riesgo la salud de los ciudadanos (recordemos las fakes sobre tratamientos sanadores frente a la Covid-19), suponen un atentado a los derechos de la personalidad o de los consumidores o afectan a otros intereses, o bien pueden generar odio, violencia o discriminación contra determinados colectivos.
Lo que ha de analizarse es si hay un límite en ese debate en democracia, si, aun admitiendo que el disenso, la crítica feroz e incluso las mentiras son admisibles, cabe poner coto a la expresión pública de ciertas expresiones e informaciones falsas porque dañan derechos o valores fundamentales recogidos en el ordenamiento jurídico.
Lo peligroso es que la diseminación permanente y reiterada en el tiempo de determinados mensajes, -medio ciertos, o incluso falsos-, puede llevarse a cabo vistiéndolos de un pretendido ejercicio de la libertad ideológica, donde no opera el límite de la veracidad. El riesgo se encuentra en que, efectivamente, ello puede acabar convirtiendo dichos mensajes en una opinión más, tan válida como otras, como si de una verdad más se tratase. Esto es importante en el ámbito de la política donde la difusión de los programas de partido o de ideas de determinados grupos de interés puede buscar afianzarse públicamente mediante un pretendido ejercicio de la libertad ideológica, cuando en realidad no esconden más que afirmaciones falsas, o expresión de opiniones fundadas en datos o hechos que se saben falsos, con la exclusiva intención de generar daño o rechazo hacia determinadas personas o colectivos o desacreditar a quien está en el poder o a otro partido o movimiento político, entre otros objetivos.
El problema es que, cuando esto sucede, cuando ese desorden informativo se produce, ello repercute negativamente en la conformación de esa opinión pública libre a la que nos referíamos anteriormente, y crea una sociedad que no es capaz de ponerse de acuerdo sobre hechos básicos, lo que impide construir una democracia funcional. Porque la democracia se asienta sobre un debate público, plural e informado; no solo la libre opinión, sino igualmente la información veraz es esencial. Ello nos plantea tres cuestiones sobre las que debemos reflexionar.
La primera de las mismas consiste en determinar qué mensajes que faltan a la verdad son amparables en un Estado democrático de derecho y cuáles no son admisibles y, por lo tanto, son susceptibles de generar una responsabilidad civil o penal o de cualquier otro tipo en sus autores. ¿Podemos permanecer impertérritos ante discursos y mensajes falsos que emponzoñan el discurso público y ante partidos o movimientos que, para convencer a ese público y alcanzar el poder, usan de las artimañas de la mentira? ¿Acaso cabe permitir la libre expresión de ideas cuando estas se sustentan sobre mentiras y persiguen atentar contra principios o valores de nuestra Constitución como el pluralismo o la igualdad, por mucho que digamos que en democracia el pluralismo ideológico es su máxima y todo es opinable?
En segundo lugar, y puesto que estos mensajes se difunden masivamente en las redes, tal vez, tengamos que plantearnos si hay que asumir que la revolución digital trae consigo también una suerte de disrupción jurídica en el sistema de la libertad de expresión y de información, debiéndose, por lo tanto, repensar los presupuestos desde los cuáles hemos venido juzgando los límites al ejercicio de estos derechos.
Y la tercera cuestión sobre la que habría que reflexionar es sobre quién debe controlar los bulos. Si es el gobierno, se corre el riesgo de dejar en sus manos la determinación de cuál es la verdad oficial y qué se consideran mentiras. Si son las empresas proveedoras de servicios de datos e internet, también detrás de ellas existen intereses políticos y económicos que podrían hacer un uso interesado de ese control de los mensajes que se publican en sus plataformas. Por otro lado, las medidas que las empresas proveedoras de servicios de red están implementando en su lucha contra las fakes en las redes o aquellas que pudiesen derivarse de normas que impongan el deber de hacerlo, si van exentas de la participación de un juez o de una comisión independiente de control, me parecen muy peligrosas. Por mucho que queramos luchar contra los mensajes falsos vulneradores de derechos o que emponzoñan el libre debate político, el cribado del que hablamos constituye una tarea compleja que puede conducir a limitaciones erróneas (o buscadas) del ejercicio de las libertades ideológicas e informativas. Por eso se hace muy necesario el establecimiento de protocolos y sistemas de control que se rijan por la transparencia y la independencia.
